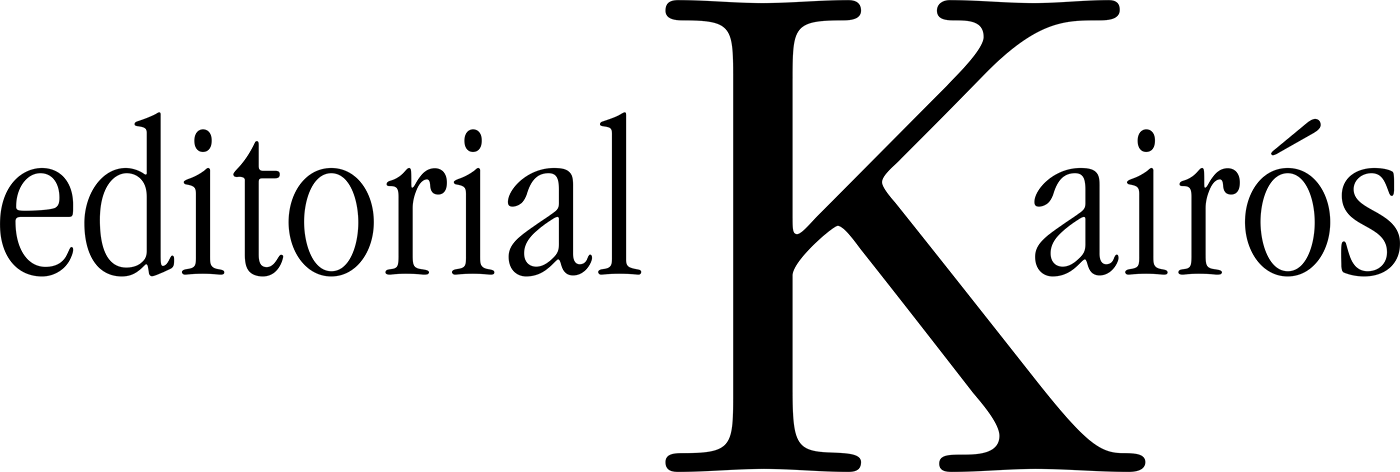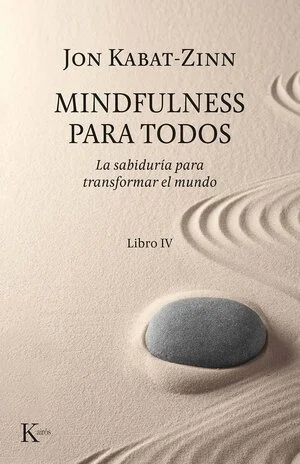Los retos del mundo en el presente: cuestión de perspectiva y mindfulness
Jon Kabat-Zinn nos invita en su último libro Mindfulness para todos a poner perspectiva y practicar mindfulness si queremos hacer frente a los retos a los que nos enfrentamos como seres humanos en este particular momento histórico.
Imaginemos un espacio inconcebiblemente grande, un espacio sin origen, sin final y sin centro. Imaginemos que ese espacio está vacío y, no obstante, lleno de focos discretos de materia, de galaxias compuestas por un número inimaginable de estrellas, de galaxias apiñadas y ubicadas a distancias y tiempos inconcebibles en lo que parecen burbujas, membranas apenas esbozadas en la vacuidad, que se alejan unas de otras a una velocidad extraordinaria en una expansión acelerada que parece haberse originado hace 13.700 millones de años, momento en el cual la materia, la energía, el espacio y el tiempo se hallaban contenidos en un punto carente de dimensión fuera del cual nada existe, porque nada hay fuera del universo.
Imaginemos también la Tierra, azarosamente ubicada en esa inconcebible inmensidad del espacio y en esa inimaginable atemporalidad a la distancia justa de una estrella relativamente joven y relativamente próxima de una de esas galaxias, una zona habitable ni demasiado caliente ni demasiado fría para que en ella puedan aparecer formas complejas de vida, formada hace unos 4.000 millones de años en la vecindad del Sol, junto a los demás planetas, a partir de una ligera nube de átomos originada en el horno de una generación anterior de estrellas en espectaculares explosiones que consumieron su hidrógeno y acabaron rindiéndose a la implacable fuerza de atracción de su propia masa a la que llamamos gravedad. Imaginemos la temprana Tierra sin criatura alguna que poblase sus paisajes, meras placas tectónicas acomodándose a lo largo de eones, incubando lentamente el nicho de la vida, vida en el mar, en la tierra y en el aire, formas de vida muy simples al principio, seguidas de formas cada vez más complejas. Y en los últimos millones de años, en lo que, comparativamente hablando, no son más que unos pocos segundos –el tiempo que dura un parpadeo en el abismo de la eternidad–, el despliegue de la vida humana.
Maravillémonos, por un momento, del florecimiento de la vida en esa esfera verde, azul, blanca y marrón colgada del vacío, en la inmensidad y en la oscuridad del espacio. Asombrémonos, por unos instantes, del hecho de que, en algún lugar cercano a la costa de un enorme continente de roca torturada flotando sobre un lecho semilíquido que se asienta sobre un núcleo de hierro fundido, puedan registrarse por escrito estas frases gracias a una máquina que recibe la presión de los dedos. Y maravillémonos también de que los ojos puedan contemplar el despliegue de las palabras en una pantalla creada por el ser humano, palabras que dan forma a las corrientes de energía organizada a la que llamamos pensamientos y sentimientos que emergen mágicamente en una mente que, en sí misma, no tiene la menor idea de cómo ocurre todo y que todo depende, en cierto modo, de un órgano de kilo y pico encerrado dentro de un cráneo que, según nuestro limitado criterio, parece haberse originado en África hace mucho, mucho tiempo.
Reflexionemos una vez más sobre esa herencia: estamos hablando de la disposición más compleja de la materia y la energía en el universo conocido por nosotros, la cual reside aquí mismo, debajo de nuestro cráneo, y se extiende a través de nuestra cabeza y cuerpo milagroso.
Y nosotros nos limitamos a funcionar con el piloto automático, preocupados por las facturas, por lo lejos que llegarán nuestros hijos, por si serán o no felices, por si los demás nos quieren o aceptan, por si conseguiremos el éxito que deseamos, por si lograremos el amor y la aceptación que tanto anhelamos o por si la presión de las cosas que todavía nos quedan por hacer nos dejará suficiente tiempo libre.
Nos preocupamos (dándole, como el perro que roe un hueso, vueltas y más vueltas) por la economía, por nuestro cuerpo y por nuestra mente, por el pasado y por el futuro. Nos preocupamos por la enfermedad, por el envejecimiento, por la pérdida de vista, por la pérdida de audición y por la capacidad de sentir el suelo que nos sostiene. Nos preocupamos por no tener tiempo, por necesitar más tiempo, por tener demasiado tiempo, por desear que las cosas sean diferentes, mejores y más satisfactorias y, más pronto o más tarde, acabamos preocupándonos también por la muerte.
También nos preocupamos por la crueldad y el sinsentido aparente del mundo en el que vivimos y en el que son muchas las personas que viven sumidas en la miseria y en la pobreza, despojados de voz hasta que, mágicamente, la encuentran por sí solos. Nos preocupamos por un mundo contaminado, con mucha frecuencia, por la violencia y la desconfianza de los demás, de nosotros mismos y del mundo natural, al que seguimos explotando como un subproducto del impulso natural a construir cosas y a venderlas, movidos por la ambición de acaparar el mercado, conseguir beneficios, labrarnos un porvenir, ganar a nuestros competidores, tener más dinero y más cosas, hacer que Norteamérica vuelva a ser más grande y alcanzar supuestamente, gracias a todo ello, la felicidad.
Pero ¿no supone todo ello que hemos perdido la perspectiva? ¿Acaso no nos hemos olvidado de ver y experimentar la totalidad de nuestra condición como individuos y como especie? ¿No estamos ignorando nuestra pequeñez, nuestra insignificancia, nuestra absoluta provisionalidad y tratando quizás de compensar inconscientemente esa pérdida controlando y dominando la naturaleza, en lugar de recordar que todos hemos nacido en ella y que, en consecuencia, dependemos inconsútilmente de ella? ¿No parece sensato en suma pensar que, antes de pasar a la acción –antes de que se nos acabe el tiempo de que disponemos–, valdría la pena que nos conociéramos a nosotros mismos y que conociésemos también nuestra auténtica naturaleza?
¿Acaso no estamos ignorando nuestras verdaderas capacidades y truncando así el florecimiento de una verdadera inteligencia en este extraño universo que es nuestro hogar y con el que convendría que nos familiarizásemos? ¿No estamos ignorando el milagro de la forma humana, este conglomerado de átomos originario de las estrellas que es el cuerpo humano, el regalo de la vida humana y la posibilidad de vivirla plenamente, y que en lugar de seguir ignorándola, deberíamos mantener el contacto con nuestra creatividad esencial y con el misterio de nuestra sensibilidad, de nuestra conciencia, de nuestra presencia, de nuestra absoluta necesidad de los demás, de nuestra capacidad de contemplar todo ese espectáculo respetuosamente sobrecogidos por el conocimiento del universo en el que hemos nacido y que ahora habitamos?
Desde la perspectiva que nos proporciona el universo, desde el punto de vista de un espacio y de un tiempo infinitos, lo que sucede en este pequeño planeta carece de importancia. Pero para nosotros, para quienes estamos aquí –aunque solo sea brevemente–, la tiene toda, porque lo que hagamos y aprendamos aquí se transmitirá a las futuras generaciones. Entonces, ¿no ha llegado ya el momento, mientras todavía tenemos la oportunidad, de abrazar el espectro completo de nuestras capacidades, el momento de explorar y desarrollar nuestra plenitud como seres humanos?
Son muchos los indicios que parecen apuntar a que, en las próximas décadas y en los próximos siglos, nuestra especie alcanzará un momento crítico de su evolución. Nuestra precocidad como artífices y pensadores nos ha llevado a un punto en el que podemos influir en nuestros genes, ampliar genéticamente nuestra longevidad, cuando no lograr la inmortalidad, experimentar con interfaces biológicas basadas en el silicio para almacenar y recuperar información (¿quién rechazaría la oportunidad, si dispusiera de ella, de actualizar su memoria?), diseñar máquinas que no tardarán en «pensar» mejor y más rápido que nosotros y quizás, en un futuro no muy distante, crear dispositivos y autómatas autorreplicantes y programables tan pequeños que puedan ser tragados y que se encarguen de mantener en forma, molécula a molécula, nuestro cuerpo.
Ante tales eventualidades y muchas otras que, por el momento, nos resultan inconcebibles, pero que es muy probable que no tarden en emerger en esta cultura en la que todo lo que concebimos y que resulta tecnológicamente posible no tarda en materializarse, son muy pocos los que tienen algo que decir y menos todavía los que creen que se trata de una buena idea. Los profetas del Antiguo Testamento clamaron contra la inconsciencia de su pueblo y, si estuvieran vivos hoy en día, no hay duda de que harían lo mismo contra la inconsciencia de nuestra especie. Pero se escuchen o no voces por encima de la necedad irreflexiva, ya no podemos seguir ignorando quiénes somos y dónde vivimos, ni tampoco las consecuencias, tanto individuales como colectivas, de nuestras acciones.
Quizás haya llegado ya el momento –mientras todavía estamos a tiempo– de hacer gala del nombre que, como especie, nos hemos atribuido (homo sapiens sapiens, es decir, la especie que es consciente y que es consciente de que es consciente o, dicho de otro modo, la especie caracterizada por la conciencia y la metaconciencia). [1] Esto es algo que nos invita inevitablemente a recuperar nuestra sensibilidad y restablecer el contacto con nuestros sentidos, tanto de manera literal como metafórica. Son tantas las cosas que se hallan en juego que, si desaprovechamos esta oportunidad, el tiempo de que disponemos será más corto de lo que pensamos. Lo que está en peligro, en última instancia, es nuestro corazón, nuestra humanidad, nuestra especie y nuestro mundo. Y para afrontar esa tarea, disponemos del espectro completo de lo que somos. Para ello no hace falta nada especial, basta simplemente con empezar a prestar atención de una manera más sistemática y despertar a las cosas tal como son, obrando con integridad, sabiduría, afecto y cuidado. Hacernos amigos de nuestra mente, de nuestra vida y de nuestro mundo a través del cultivo diario del mindfulness como una relación amorosa con el momento presente, con la vida misma y con el dominio del aprendizaje y el crecimiento continuo, la sanación y la transformación, es muy probablemente un elemento esencial en el cultivo para llegar a encarnar el despertar y la sabiduría. Si nos ocupamos de eso, y estamos dispuestos a habitar plenamente este momento, todo lo demás vendrá dado por añadidura.
Notas
Es decir, no de la cognición ni de la metacognición, puesto que nuestro conocimiento es, por más maravillosa que sea nuestra capacidad de pensar, mucho más multidimensional que la mera cognición. Como hemos visto, sapiens también significa conocer a través del sabor, un conocimiento que está reservado, como ya hemos señalado, a nuestros sentidos, los cuales, dicho sea de paso, son más numerosos que los cinco sentidos convencionales.