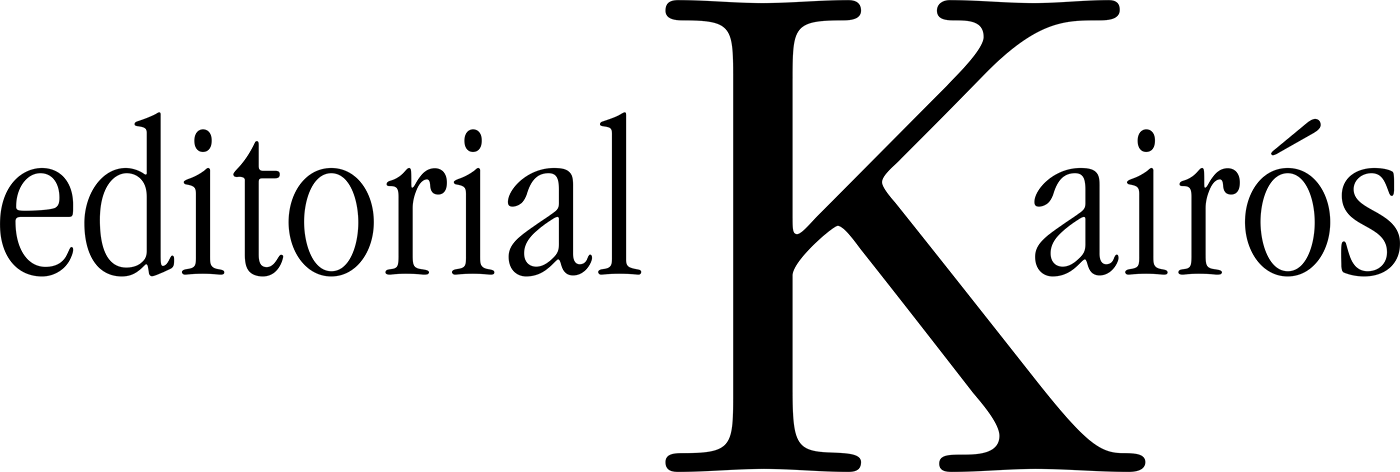La marioneta de madera y el hombre de hierro o cómo el budismo afronta la muerte con compasión y sin miedo
Joan Halifax es sacerdotisa zen y antropóloga. Ha ejercido en la Universidad de Columbia, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Miami y en la Universidad Naropa. En 1990 fundó el Upaya Zen Center, un centro de estudios budistas y de acción social en Santa Fe, Nuevo México. En 1994 fundó el «Proyecto de acompañamiento en el proceso de morir» que ha formado a cientos de profesionales de la salud en el cuidado contemplativo de las personas que están muriendo.
En su libro Estar con los que mueren, Joan Halifax concentra sus cuarenta años de experiencia en el campo del cuidado con múltiples ejemplos y dando voz a la visión budista de la muerte. En este fragmento del libro conoceremos a varias personas que afrontaron situaciones difíciles, así como las lúcidas palabras de diversos maestros budistas.
A lo largo de los años las personas me han planteado preguntas como estas: «¿Cómo puedes tocar a alguien que tiene el cuerpo cubierto de lesiones?», «¿No te resulta difícil estar rodeada de tanto dolor y sufrimiento?», «¿No estás agotada de dar tanto?», «¿Qué tipo de gratificación puede haber en hacer un trabajo cuyo desenlace es la muerte?», «¿No te sientes abrumada por las emociones de la gente?», «¿No te asusta estar rodeada de moribundos todo el tiempo?», «¿No te vuelve insensible enfrentarte tan a menudo a la pérdida y la pena?».
Al principio no fue fácil. No surgió de forma natural o instintiva. Trabajar tan de cerca con la muerte solía asustarme; me daba miedo pensar que podría contagiarme de aquello que tenía la persona que agonizaba. Sin embargo, cuando reconocí que yo ya tenía eso que tienen quienes están muriendo –mortalidad–, dejé de preocuparme por el contagio.
Reconocer esta interconexión tan real es la base para transmitir serenidad, y el principio de la compasión. Paciente y cuidador son uno y lo mismo, conectados por la vida y por la muerte, así como por el sufrimiento y la alegría. Cuando somos capaces de atravesar el temor al reconectarnos con el otro, surge la compasión real.
El Zen utiliza las imágenes del hombre de hierro y la marioneta de madera para describir el no transmitir miedo. El hombre o la mujer de hierro encarnan la compasión a través de una ecuanimidad y una fortaleza inquebrantable.
Ejemplifican las tres cualidades de la determinación, la resiliencia y la resistencia. No están apegados al resultado y no tienen interés alguno en ofrecer consuelo: ofrecen amor sin lástima. Con su profunda ecuanimidad, el hombre de hierro trabaja desde una intención con un punto de apoyo que le permite estar plenamente presente e inmóvil en este momento preciso. Se coloca a sí mismo en una posición difícil y se ve fortalecido por ella al mismo tiempo que él ofrece fortaleza. Esta es la verdadera esencia de nuestro trabajo al estar con los que están muriendo, esta práctica constante de derrota sublime, como una espada templada, vencida por el fuego y golpeada para hacerla fuerte.
Mi padre fue un «hombre de hierro» al hacer frente a su muerte. Un amigo que tenía sida fue un «hombre de hierro» mientras yacía en mis brazos y aceptaba su muerte como un regalo para todos aquellos que sufrían como él. Una amiga cuidadora mostró una fortaleza de «mujer de hierro» durante los cuatro días que permaneció sentada acompañando a su madre, siendo testigo de una ira constante y desenfrenada que finalmente se transformó en dicha en el momento de la muerte de su madre.
La otra imagen budista para transmitir serenidad es la marioneta de madera, un símbolo de la compasión claramente diferente. La marioneta simplemente responde al mundo tal y como es. No hay un yo; no hay otro.
Alguien tiene hambre: se le proporciona alimento. Alguien tiene sed: se ofrece bebida. Alguien tiene sueño: se prepara una cama. Para la marioneta de madera, el mundo es como el titiritero ante el cual la marioneta responde fluidamente, sin estrategia, sin motivación, sin pensar en el resultado. Siempre se puede contar con ella, pues su corazón es suave y abierto; ser una marioneta de madera es ser testigo y responder al sufrimiento con una ternura que no conoce límites.
Joan Halifax.
La marioneta de madera y el hombre de hierro practican lo que yo denomino el «optimismo radical». No tienen expectativas en cuanto a un resultado concreto, morir de una buena muerte o ser el cuidador perfecto. Y como no tienen ese tipo de ideas ni de expectativas, pueden de verdad practicar el optimismo. Este tipo de optimismo procede directamente del no saber. Está libre del tiempo y del espacio, libre del yo y del otro; y sin embargo está integrado dentro de la realidad misma de nuestras vidas diarias.
Quizá esto suene algo críptico, pero tiene un significado real cuando se está con alguien que está muriendo. Cuando me siento con una persona que agoniza o con prisioneros de máxima seguridad en el centro penitenciario local, si permito que un solo pensamiento sobre el resultado se abra camino, la verdad del momento muere. He dejado de estar con lo que es y he comenzado a tener ideas acerca de la manera en la que yo creo que debería ser.
Muchas veces la gente me pregunta acerca de tener «una buena muerte». Lo cierto es que desde el punto de vista del optimismo radical, no hay una muerte buena o mala. Morirse es morirse; cada uno lo hace a su manera. Sin una idea preconcebida, sin apego al resultado, el cuidador radicalmente optimista está presente y no transmite miedo. Un antiguo dicho Zen lo expresa de esta otra forma: «Pescar con un anzuelo recto»; es decir, sin buscar resultados. Ya sea al principio, durante o al final, existiendo simplemente en el ahora.
La conexión con los otros que también sufren
Un amigo que tenía sida tuvo una lucha larga y difícil en su proceso de muerte. Al final llegó a un lugar donde después de mucho dolor decidió que estaba sufriendo por todos aquellos hombres que tenían sarcoma de Kaposi. Así es como se llevó a la paz. Al sentir su conexión con todos aquellos cuerpos proliferados de lesiones moradas, abandonó el ensimismamiento en sí mismo y se vio inundado por el amor. Un día me contó que podía entender por qué el sufrimiento de Cristo era un modelo para el nuestro. «Cuando tú sufres, sufres con todos los demás.» En su dolor, sabía que no estaba solo.
Mientras hablaba, vi como una lágrima de alivio descendía por su mejilla. Sus dedos se acercaron a los míos. No había nada que decir. Simplemente dejamos que nuestros dedos entraran en contacto y se entrelazaran. Entonces me pidió que lo sostuviera y le cantara. Mientras le sostenía, parecía un niño pequeño, delgado, con el cuerpo cubierto de llagas púrpuras. Durante un rato estuvo totalmente relajado y daba la sensación de que no sentía dolor. Y yo me relajé también. Él nos había dado a ambos una profunda razón para vivir y para dejar ir.
Una vida espiritual no significa ser consciente de uno mismo o llevar una insignia que diga «¡Soy un bodhisattva!». Se trata de hacer lo que tienes que hacer sin apego al resultado. La verdadera compasión hace simplemente lo que se requiere porque es lo único que hay que hacer; simplemente porque es natural y ordinario, como acomodar la almohada por la noche. A veces el resultado puede parecer bueno, y otras muchas veces nos enfrentamos a lo que denominamos fracaso. Y así es.
Hay una historia zen muy conocida sobre la compasión que consiste en un diálogo entre dos hermanos, Tao Wu y Yun Yen. Y dice así:
Yun Yen le preguntó a Tao Wu: «¿Para qué utiliza tantas manos y tantos ojos el bodhisattva de la Gran Compasión?».
Wu replicó: «Es como alguien que alarga la mano en mitad de la noche para alcanzar su almohada».
Yen dijo: «Ya entiendo».
Wu preguntó: «¿Cómo lo entiendes?».
Yen dijo: «Hay manos y ojos por todo el cuerpo».
Wu replicó: «Has dicho bastante con eso, pero eso solo supone el ochenta por ciento de ello».
Yen dijo: «¿Qué dices, Hermano Mayor?».
Wu afirmó: «Todo el cuerpo son las manos y los ojos».[1]
Desde una compasión total, Daowu sugiere que, con todo nuestro cuerpo, sintamos y transmitamos serenidad.
La conciencia tranquila del cuidador, sin pensar en el resultado
Cuando era joven, mi amiga Susanna, antropóloga, vivió con los indios huicholes en la zona noroccidental de México. Un día conoció a una gran familia huichol que estaba visitando el remoto pueblo de montaña en el que ella vivía. La madre llevaba en sus brazos a un bebé que parecía enfermo y descuidado. Cuando Susanna preguntó qué le ocurría al bebé, la madre le dijo que la pequeña estaba muriendo. Horrorizada, Susanna quería saber por qué no hacían nada, pero la madre simplemente repitió que la niña se iba a morir.
Desconcertada por lo que estaba ocurriendo, le preguntó a la familia si le dejarían hacerse cargo de ella. Cogió a la pequeña, la bañó y la alimentó, la envolvió en una gruesa manta, se abrazó a ella y se quedó dormida. Cuando se despertó a la mañana siguiente, el bebé estaba muerto. Los padres le recordaron que ya le habían dicho que el bebé iba a morir. Cuando veinte años más tarde me relataba este incidente, me dijo simplemente que a pesar de todo volvería a hacer lo mismo.
La muerte es inevitable. Todos los seres, tú y yo, vamos directos a sus fauces. ¿Qué tipo de optimismo puede surgir de una verdad tan cruda? «Aprende a cooperar con lo inevitable», me aconsejó una vez Jonas Salk. A la luz brillante de lo inevitable, ¿cómo mantener el equilibrio, el optimismo y el corazón para ayudar a otros?
Simple, pero no necesariamente fácil: abandonar nuestras ideas fijas acerca del resultado. Si existe aunque solo sea un deseo de un resultado concreto, entonces no estamos con lo que realmente está ocurriendo. El optimismo radical no es invertir en el futuro, sino en el momento presente, libre de concepciones. Solo un optimismo radical puede soportar estar presente. Cuando me siento enfrente de un hombre en el corredor de la muerte que ha violado y asesinado a una niña de once años, que me mira fijamente a través de la ventanilla de la puerta de su estrecha celda, cualquier pensamiento acerca de «salvar su alma» destruiría la verdad de ese momento. Observo las ideas que surgen sobre lo que yo quiero para él y las dejo ir con una respiración. Cuando toco la mano de una mujer anciana mientras el aliento se escapa de su cuerpo, querer que su agonía resulte más fácil solo sería un obstáculo a la hora de estar con ella. ¿Podemos sostener esos momentos sin sensación de tragedia, de frustración o de miedo? Yo, personalmente, no lo encuentro fácil; tengo una intolerancia básica ante el sufrimiento. Y pese a ello, le presto toda mi atención, mientras me mantengo lo más abierta posible.
Sobre la recuperación y el olvido
Hace años, uno de mis estudiantes desarrolló un cáncer de riñón siendo aún joven. Un día, cuando le estaba haciendo una visita, se quejaba de lo inútil que había sido su vida en el pasado. Solo ahora percibía lo que creía que era realmente importante para él, una vida en la que no se trataba de hacer acuerdos y ganar dinero, sino una vida que quizá pudiera ser de utilidad a otros, una vida en la que el sufrimiento le estaba enseñando humildad y amabilidad, una vida sin esperanzas, en el mejor sentido de la palabra. A pesar del dolor posterior a la cirugía y con un pronóstico incierto, su estado de ánimo era bueno y sentía un optimismo inusual.
Al final, el cáncer de mi amigo remitió. Durante esa etapa él se sentía profundamente agradecido por lo que le había ocurrido. Estaba libre de cáncer y su entusiasmo por la vida y su amor hacia los demás eran como un lago de agua clara tras la lluvia. Lo que más valoraba era esa comprensión de que ahora podría vivir una vida diferente si así lo deseaba. Al mismo tiempo, también expresó su miedo a olvidar y regresar a sus viejos hábitos.
Robert Aitken Roshi dijo una vez que él no estaba interesado en el día en el que uno logra la iluminación, sino en el día después. Tal y como temía mi amigo, después de un año se olvidó de su compromiso con su vida interior, y sus antiguas prioridades volvieron a apoderarse de él.
Regresó a su rutina anterior sin casi recordar que acababa de recuperarse de un cáncer. Volvió a sus negocios y nos vimos con poca frecuencia. Cuando nos encontramos, solo hablaba de dinero y de mujeres.
Varios años más tarde, cuando volvimos a encontrarnos, siendo él algo más sabio como consecuencia de su infelicidad, se preguntó en voz alta qué había ocurrido. Dijo que el hábito del materialismo era tan fuerte en él que ni siquiera la amenaza de morir de cáncer había sido suficiente para mantenerle en el camino durante mucho tiempo. Sentía que estaba viviendo una mentira, al rechazar el regalo de comprensión que se le había dado a través de su enfermedad. Se sentía profundamente insatisfecho.
Pasó un año más y mi amigo sentía cada vez más que su vida no tenía sentido. Se vio envuelto en otra desgracia, esta vez psicológica: estaba sufriendo una depresión muy grave. Estaba enfadado consigo mismo y con el mundo, y se sentía impotente ante los hábitos de su mente. Ahí sentada con él, escuchándole desahogarse mientras me hablaba de su infelicidad y de su incapacidad de encontrar algo que mereciera la pena en su vida, intenté dejar ir mis expectativas de un buen resultado para mi joven amigo. Mi única tarea era estar presente ante su sufrimiento y al mismo tiempo percibir su buen corazón latiendo constantemente por debajo de toda su tristeza.
Un día me dijo: «Parece que tú ves algo que yo no veo». Le pregunté qué creía él que yo veía. Hizo una pausa y después replicó: «Creo que tú ves quién soy yo realmente». Le pregunté qué era eso, y me dijo: «No lo sé, pero cuando tú lo ves, yo lo puedo sentir». En ese momento, los dos nos relajamos y sonreímos juntos por primera vez en cinco años. Aunque había perdido de vista los regalos que su sufrimiento le había traído, recuperó su visión. Me sentí feliz de haber sido testigo de su sufrimiento y al mismo tiempo de su verdadera naturaleza, de manera que él también pudo avistar su propia bondad fundamental.
El maestro tibetano Chögyam Trungpa Rinpoche hablaba a menudo del «materialismo espiritual», refiriéndose a nuestro deseo de «conseguir» la iluminación e incluso a nuestras aspiraciones aparentemente nobles de ayudar a otros. La aspiración a despertar o a beneficiar a otros puede ser útil; nos puede ayudar con nuestras prioridades, igual que tener el objetivo de una muerte sana y consciente nos puede ayudar a apreciar y disfrutar de este momento presente. Pero si la práctica se transforma en un medio para un fin «más grande», entonces se convierte en una inversión, y empezamos a esperar un beneficio. ¿Cómo podemos ser uno con un momento concreto si estamos esperando algo? ¿Cómo podemos morir libremente si estamos coaccionados por la expectativa de una supuesta «buena muerte»? ¿Y cómo podemos realmente servir a otros si estamos apegados a nuestro resultado particular? Cuando empezamos a practicar, y durante bastante tiempo a partir de ese momento, el altruismo le puede dar a nuestra práctica cuerpo y profundidad. El compromiso que genera la bondad nos ayuda a permanecer firmes cuando la práctica se pone difícil. Al principio el voto del bodhisattva puede ser una estrategia hábil que nos ayuda a alejarnos de nuestra tendencia a centrarnos en nosotros mismos. Al practicar para el beneficio de los demás damos un paso alejándonos de ese yo pequeño, local, y nos movemos hacia la realización de nuestra interconexión sin límites.
Pero al final el optimista radical se da cuenta de que no hay un yo, ni un otro: nadie que ayude, nadie siendo ayudado. El optimista radical se convierte en una marioneta de madera que responde al mundo, con sus miembros movidos por esos hilos que están conectados al sufrimiento del mundo.
Con tiempo y experiencia podemos desarrollar una manera de trabajar con el sufrimiento que esté enraizada en una observación personal cruda y honesta, y con una perspectiva de la realidad que percibe y manifiesta nuestra consciencia, nuestra ecuanimidad y nuestra compasión en un estado de respuesta constante ante el mundo. Una persona que practica de esta forma no intenta excluir nada de su corazón. Esto muchas veces implica esfuerzo. Vivir profundamente un duelo, o sentarse durante horas sin hacer nada junto al lecho de un niño que está agonizando o de un esposo muriendo de alzheimer puede suponer un esfuerzo. Puede suponer un esfuerzo llevar nuestra mente de vuelta a la práctica. Y normalmente supone esfuerzo aportar energía y compromiso a todo lo que hacemos. El esfuerzo, en su verdadera esencia, significa soltar el miedo. Es el coraje y la resistencia de quedarse vacío de contenido y enfrentarse cara a cara con lo que es. Es también manifestarse con todo el corazón en medio del apretado nudo del sufrimiento.
El esfuerzo aporta profundidad, carácter, fuerza y resiliencia a nuestra práctica. ¿Podemos estar ahí cuando la situación es desesperada? ¿Podemos regresar una y otra vez a nuestra intención de hacer este trabajo? ¿Podemos tener la disciplina de cuidarnos a nosotros mismos cuando el mundo a nuestro alrededor parece estar clamando por nuestra atención? ¿Podemos estar de forma incondicional en medio de un mundo despiadado?
Hace algunos años, caminando por el Himalaya, me di cuenta de que nunca conseguiría cruzar esas montañas si no me libraba de todo lo que era innecesario. Es decir, que tenía que aligerar mi mente igual que tenía que aligerar mi sobrecargada mochila. Todo se redujo a una simple frase: «¡Nada de más!». Igual que esas dos piernas me llevaron a través de las montañas, esas mismas palabras me llevaron durante los días complicados. Siempre me recordaron la idea de soltar, y también me recordaron la ligereza de un corazón íntegro y dedicado.
Como las almas en el Purgatorio de Dante, cargamos el peso de vivir y de morir no solo para sufrir, sino también para aprender a llevar las cargas de manera ligera. Las piedras de la sabiduría oculta y silenciosa se convierten en nuestros maestros y compañeros a lo largo del camino. Nos hacen disminuir la velocidad, nos arraigan y nos enseñan el peso y la ligereza de ser. Nos piden que nos detengamos y que nos inclinemos, que toquemos la tierra y que levantemos aquello que parece imposible de llevar. Y finalmente, con nuestra espalda fuerte, abrimos los ojos y descubrimos que las piedras son también bellas.
Cuando el maestro zen Suzuki Roshi estaba muriendo, uno de sus estudiantes se acercó para despedirse. De pie junto a su cama, el estudiante preguntó a su querido maestro: «¿Dónde nos encontraremos?». El anciano moribundo realizó una pequeña reverencia desde su lecho y después el gesto de un círculo con la mano. Creo que le estaba diciendo al estudiante que se estaban encontrando allí y en ese momento, en la forma y también en el vacío. El pasado y el futuro estaban en ese instante, y al mismo tiempo el pasado y el futuro no existían y no había lugar para encontrarse que pudiera ser más grande que la apertura y la intimidad de ese mismo momento.
El optimismo radical sigue ese camino íntimo, el camino de la impermanencia a través del vasto océano del cambio. La impermanencia se vuelve una con las corrientes de la transición, sin resistirse. Una verdadera bodhisattva que navega sobre las olas del nacimiento y de la muerte, sin destino en mente mientras se desplaza, sin costa alguna a la que dirigirse. Habiendo realizado la aceptación incondicional y al haber abandonado sus expectativas, fluye sin esfuerzo en la cresta de las olas más salvajes sin esfuerzo y con una implicación total. La elección ha desaparecido de su mundo. Está completamente viva, y no tiene ningún miedo.
Notas:
The Blue Cliff Record, trad. Thomas Cleary y J.C. Cleary (Boston: Shambhala Publications, 1977), pág. 489.