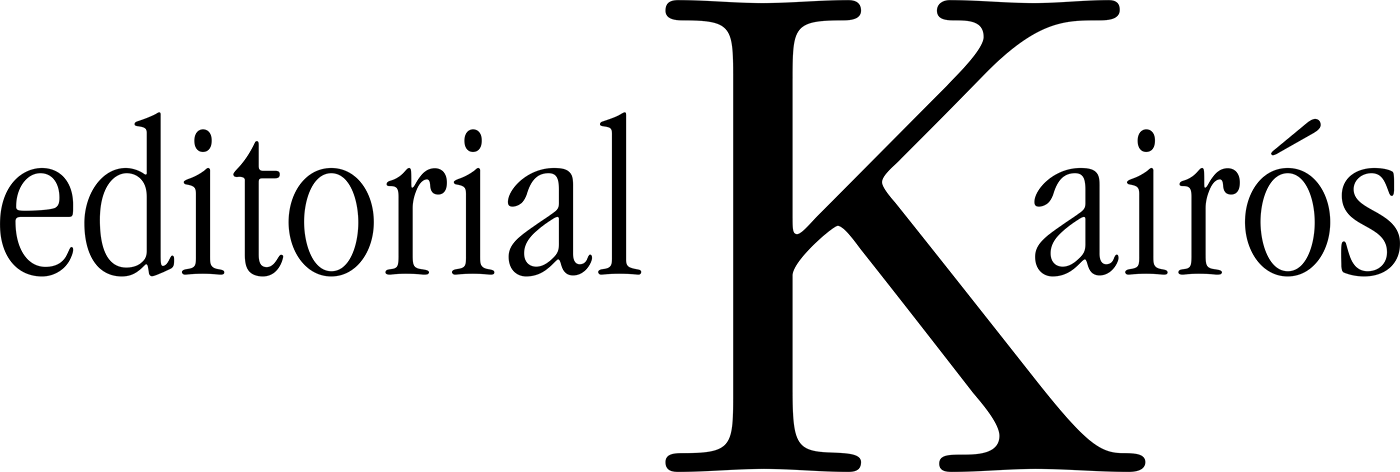¿Cuándo tomar poco azúcar es en realidad demasiado?
Aunque crece entre nuestra sociedad la conciencia acerca de los riesgos del consumo excesivo de azúcar, su incidencia en nuestra salud sigue despertando muchas incógnitas y el riesgo que corremos por seguir "moderando" su consumo nos deja, de nuevo, en la incerteza.
Gracias a la investigación de Gary Taubes en Contra el azúcar, tenemos mucha más información para decidir cuándo, cómo y por qué tomamos azúcar y, en especial, nos daremos cuenta de que muchas veces la mejor idea es tratar de prescindir de intentar endulzarnos la vida con él.

Es difícil de explicar. En 1986, cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) llegó a la conclusión de que la mayoría de expertos consideraba que el azúcar no era perjudicial (por lo menos en una proporción de 19 kilos anuales por persona que, según los funcionarios de la FDA, consumíamos entonces), y cuando las comunidades de investigación más destacadas determinaron que el desequilibrio calórico era la causa de la obesidad y que las grasas saturadas eran la causa alimentaria de enfermedades cardíacas, seinterrumpieron los experimentos clínicos imprescindibles para responder a esa pregunta.

contra el azúcar de Gary taubes.
La respuesta tradicional a cuándo poco ya es demasiado es que debemos comer azúcar con moderación (no comer mucho). Pero lo anterior es una tautología. Solo sabemos que estamos consumiendo demasiado azúcar cuando nos engordamos o manifestamos otros síntomas como la insulinorresistencia o el síndrome metabólico. Así pues, podemos suponer que se trata de rebajar un poco y basta (tomar un par de refrescos al día en lugar de tres, o, si tenemos hijos, dejarles comer helados solo durante el fin de semana, vaya, que no se conviertan en el capricho de todos los días).
No obstante, si, según parece, para llegar a manifestar síntomas como el síndrome metabólico se tardan años o décadas, o incluso generaciones, es muy posible que hasta esas cantidades aparentemente moderadas de azúcar sean ya demasiado elevadas para revertir la situación y devolvernos la salud.
Y si el primer síntoma o complicación del síndrome metabólico y de la resistencia a la insulina en manifestarse es otro distinto a engordarse –cáncer, por ejemplo–, la suerte no va a estar de nuestra parte.
Las autoridades (o quienes así se autodenominan) que piden moderación en nuestros hábitos de consumo tienden a ser personas relativamente delgadas y saludables; definen la moderación basándose en que funciona bien para ellas. Según esta lógica, cabe suponer que la misma aproximación y cantidad tendrá los mismos efectos beneficiosos en todos nosotros (y que también seguirá siendo beneficiosa para ellas). Si no es así, si no conseguimos estar delgados y sanos o que nuestros hijos lo estén, la suposición que habrá que deducir de esta perspectiva será, claro está, y nuevamente, que nos hemos equivocado al evaluar la moderación: hemos comido demasiado azúcar, nosotros o nuestros hijos.
Para entender mejor esta lógica tautológica, imaginemos una situación en la que los fumadores de cigarrillos que no contraen cáncer de pulmón (o no sufren enfermedades cardíacas o enfisema) suponen de facto que los fumadores que sí enferman son los que fuman «demasiado».
Seguramente tendrían razón, pero aun así eso no nos diría cuál es el nivel saludable de fumar, ni siquiera nos diría si existe tal cosa como fumar con moderación.
¿Cuántos cigarrillos podríamos fumar sin que perjudicaran para nada nuestra salud y, por lo tanto, pudiéramos considerarlo como fumar con moderación? Si decimos que ningún cigarrillo, es posible desde luego que estemos en lo cierto, pero entonces habremos redefinido cómo vamos a tratar el concepto de moderación. La misma lógica vale para el azúcar.
Si hacen falta veinte años de fumar cigarrillos o de consumir azúcar para que aparezcan las consecuencias, ¿cómo podemos saber si hemos fumado o comido demasiado antes de que ya sea demasiado tarde? ¿No sería mucho más razonable decidir muy pronto en la vida (o muy pronto al empezar a ser padres) que «no mucho» tiene que ser lo mínimo posible?
Recordemos lo que pensaba Priscilla White, que en 1942 trabajaba con Elliot Joslin en su clínica para diabéticos de Boston y supervisaba el tratamiento de los casos clínicos pediátricos: «Ningún niño puede crecer sin una cucharada de helado una vez por semana», dijo White, aunque para traducir su pensamiento a la práctica clínica hiciese falta que los niños que se comían su cucharada de helado semanal también tenían que inyectarse más insulina a lo largo de su vida que los niños cuyos padres y médicos habían sido más estrictos con ellos.
¿Hubiera influido en el pensamiento de White el saber (aunque era imposible en aquel momento) que los niños que comían una cucharada de helado a la semana y en consecuencia se les administraba más insulina tendrían más complicaciones por su diabetes y morirían antes que los que se abstenían de comer helado? Estoy seguro de que sí; y también estoy convencido de que le hubiera gustado conocer el aumento en la carga de enfermedad y la disminución en la longevidad por cada cucharada de helado consumido, si tal cosa hubiera sido posible –igual que les hubiera gustado saberlo a los padres de esos niños– antes de decidir si una cucharada a la semana era «demasiado» para ellos.
Y supongamos que esos niños nunca hubieran comido helado: ¿lo hubieran echado más de menos de lo que un niño que nunca haya adquirido el hábito de fumar echa de menos la oportunidad como adulto de fumarse un cigarrillo de vez en cuando?
Cualquier discusión sobre si poco azúcar es demasiado ha de tener en cuenta la posibilidad de que el azúcar sea una droga y a lo mejor una droga adictiva.
Incluso si «la gente actúa así», como ha escrito Charles C. Mann, eso plantea la posibilidad de que tener la oportunidad de consumir aunque sea un poquito de azúcar (o de helado) solo tiene importancia en un mundo en el que el consumo sustancial de azúcar es la norma, algo prácticamente inevitable y que todo el mundo hace. En un mundo así, para algunos de nosotros intentar consumir azúcar con moderación va a resultar tan difícil como intentar fumar cigarrillos con moderación, se defina como se defina la moderación, o sea, unos cuantos cigarrillos en lugar de un paquete entero.
Pudiéramos o no evitar efectos crónicos importantes con ello, quizá no seríamos capaces de controlar nuestros hábitos, o tal vez el control de nuestros hábitos se convertiría en el tema dominante en nuestra vida (igual que tener que racionar las golosinas a nuestros hijos se convierte en un tema dominante para los padres). Efectivamente, a algunos nos es más fácil no consumir nada de azúcar que consumir solo un poco –mejor no comer postre que una o dos cucharaditas antes de apartar el plato–. Si el consumo de azúcar es una pendiente resbaladiza, entonces invocar la moderación no tiene sentido.
También podemos definir «demasiado» desde una perspectiva poblacional, quizá de una manera demasiado amplia, demasiado miope. A lo mejor era razonable la cantidad de 31 kilos por persona calculada por George Campbell en los años sesenta del pasado siglo antes de la aparición de la epidemia de diabetes, o los 19 kilos por persona propugnados en el informe de la Administración de Alimentos y Medicamentos de 1986 como una cantidad razonable y segura, pero la aparición de la epidemia de diabetes y la diabetes en sí son dos cosas diferentes.
Si la mecha de la epidemia de diabetes se enciende una generación o más antes de que estalle la epidemia, si la predisposición a volverse resistente a la insulina, obeso y diabético se transmite y se amplifica de la madre al hijo en su vientre, resultará más difícil determinar a qué nivel el consumo de azúcar en una población, por no decir en un individuo, es saludable.
Lo que parece ser un umbral poblacional de 31 kilos por persona y año puede que sea en realidad un umbral de 13,5 kilos una, dos o tres generaciones antes. Una vez que hemos traspasado el umbral y que estamos en el camino de ser una población obesa y diabética, es probable que hayamos cambiado fisiológicamente, que los niños de una población que ha consumido una considerable cantidad de azúcar durante generaciones hayan sido programados de manera diferente para responder al entorno rico en azúcar de los que nacieron antes. Quizá no haya marcha atrás, o no la haya sin cambios drásticos en nuestra alimentación. Con las investigaciones que tenemos disponibles no podemos saberlo.
En lo que a mí respecta, vuelvo a algunas observaciones, por muy poco científicas que sean, que ponen en tela de juicio la validez de cualquier definición de moderación en relación con el consumo de azúcar. Una se remonta a hace más de dos mil años, cuando algunos médicos indios dijeron que el consumo de azúcar fomentaba la nutrición y la gordura y, como apuntó Frederick Allen, que la diabetes podía aparecer por comer azúcar, en parte por el olor dulzón de la orina y en parte porque entonces la diabetes parecía ser una enfermedad exclusiva de las personas ricas, las únicas que podían permitirse azúcar y harina. («Esta clara incriminación de los principales alimentos que contienen hidratos de carbono –escribió Allen– está, por consiguiente, libre de ideas químicas preconcebidas y se basa, si no en el puro accidente, sí en la pura observación clínica.»)
Después tenemos a Thomas Willis, el primer médico europeo que hacia 1670 se dio cuenta del sabor y el olor dulzón de la orina diabética, a pesar de una larga tradición entre los médicos europeos de la época de probar la orina como método diagnóstico.
Con lo antiguo que era el arte del diagnóstico, ¿por qué los médicos europeos no se dieron cuenta hasta entonces?
Resulta que el momento en que Willis identificó la diabetes y el sabor dulce de la orina coincide no solo con la primera afluencia de azúcar en Inglaterra procedente de sus colonias caribeñas, sino también con el comienzo de la costumbre de endulzar el té con azúcar, que ahora se importaba a Inglaterra desde China.
Entre otras observaciones que resuenan en mi mente al ocuparme del concepto de moderación, está una de Frederick Slare recogida en su «Reivindicación de los azúcares contra el cargo del doctor Willis, otros médicos y prejuicios comunes», de 1715.
En un momento en el que el azúcar en Inglaterra acababa de empezar una transición y pasaba de ser «un lujo de reyes a un lujo para plebeyos propio de los reyes», Slare se dio cuenta de que las mujeres preocupadas por su figura y con «tendencia a engordarse» querrían evitar el azúcar, ya que este podía «predisponerlas a estar más gordas de lo que deseaban estar». En un sentido parecido, Anthelme Brillat‐Savarin, el abogado francés venido a gastrónomo, sugirió en 1825 en La Fisiología del gusto, tal vez el libro más famoso que jamás se ha escrito sobre alimentación, que la obesidad era debida al consumo de fécula y pan («alimentos farináceos» como él los llamaba) y que este proceso de engordarse se producía «más deprisa e inevitablemente» cuando esos alimentos se ingerían con azúcar. En la década de los 1860, el médico portugués Abel Jordão comentó que el azúcar podía ser un agente que engordaba, lo cual, a su vez, dio pie a que Charles Brighman, de Harvard, observara que las jóvenes de su época, preocupadas por «el aspecto esquelético que presentan sus hombros y brazos cuando están a la vista», habían adquirido la costumbre de beberse un vaso de agua con azúcar para engordarse y parecer más femeninas.
En todos aquellos casos, incluso las personas ricas seguramente consumían menos azúcar de los 31,5 kilos calculados por Campbell o de los 19 klios de la FDA.

Cuando Slare hizo su observación en 1715, los ingleses consumían de promedio unos 2,3 kilos anuales.
Combinemos estas observaciones con las investigaciones referidas al azúcar alto y la resistencia a la insulina en el entorno intrauterino –la influencia de la programación o impronta metabólica en las generaciones venideras– y tendremos que nuestro consumo de azúcar a lo largo de los siglos debe de haber modificado la especie. Si se transforma un entorno tan drásticamente –como ha hecho el azúcar en el nuestro, transformando lo que comemos y bebemos– también se transformará la especie de ese entorno. Lo que se viene a decir es que la respuesta de los individuos hoy ante cualquier cantidad de azúcar es sumamente diferente a la respuesta de hace siglos.
A lo mejor toleramos más azúcar, a lo mejor lo toleramos menos; solo podemos conjeturar. Tampoco sabemos de qué modo el consumo de azúcar durante generaciones cambia el patrón de enfermedades crónicas que al parecer surgen y operan acortando la vida, y qué diferencias se presentan, como habría dicho Denis Burkitt, en diferentes poblaciones con genéticas distintas.
Por ejemplo, hagamos un experimento mental: imaginemos una población de individuos que nunca han consumido azúcar refinado, aparte del que contienen naturalmente las frutas y verduras. Esta población se divide en dos mitades, a las que se hace un seguimiento durante generaciones. Una mitad tiene acceso a azúcar refinado y a jarabe de maíz alto en fructosa y los consume en cantidades cada vez mayores; la otra mitad sigue con su existencia carente de azúcar. Todas las generaciones que se van sucediendo de ambas poblaciones tienen acceso a los mismos avances médicos y de salud pública. ¿Acabarían teniendo las dos poblaciones el mismo espectro de enfermedades crónicas –niveles parecidos en enfermedades coronarias, diabetes, cáncer y demencia–?
Y si la población que ingiere azúcar, como sugiero, presentara una carga de enfermedades crónicas mucho más pesada y entonces se la privara de azúcar, ¿cuántas generaciones tendrían que pasar antes de que las dos poblaciones se equipararan de nuevo? ¿Acaso volverían a equipararse?
Este experimento solo existe en nuestra imaginación, porque en la vida real todas las generaciones hemos seguido una alimentación con azúcar. Por lo tanto, ignoramos lo que habría sido «normal» o «sano» en un mundo sin azúcar o incluso en un mundo con un consumo de azúcar bajo. Desconocemos cómo habría sido nuestra especie. ¿Nos habríamos engordado al hacernos mayores? ¿Con la edad nos hubieran subido el colesterol, los triglicéridos y la presión sanguínea? ¿Habríamos sido más intolerantes a la glucosa y resistentes a la acción de la insulina? ¿Cuánto viviríamos normalmente? No podemos contestar a ninguna de estas preguntas.
Al imaginarnos este experimento también entendemos mejor por qué las futuras investigaciones nunca van a poder resolver estas preguntas definitivamente. Esto nos lleva a lo que he planteado antes, aun sabiendo que las evidencias en contra del azúcar no son definitivas, por muy convincentes que a mí me parezcan. Pongamos que en nuestra población designáramos aleatoriamente individuos para que llevaran una alimentación moderna con o sin azúcar. Si tenemos en cuenta que prácticamente todos los alimentos procesados llevan azúcar añadido o, como muchos panes, se elaboran con azúcar, la población que siguiera una alimentación sin azúcar tampoco comería alimentos procesados. Estos individuos reducirían espectacularmente el consumo de lo que Michael Pollan tan acertadamente ha llamado «sustancias parecidas a comida», y, si entonces estuvieran más sanos, tendríamos un montón de posibles razones que podrían explicarlo. ¿Tal vez comían menos cereales refinados de diferentes clases, menos gluten, menos grasas transgénicas, menos conservantes o aromatizantes artificiales? No tendríamos manera de saberlo.
Podríamos tratar de reformular todos esos alimentos para elaborarlos sin azúcar, pero entonces no tendrían el mismo sabor..., a menos, que, claro, sustituyéramos el azúcar por edulcorantes artificiales.

Probablemente, nuestra población que consumiera muy poco azúcar se adelgazaría, pero no sabríamos si eso ocurrió por comer menos azúcar o por ingerir menos calorías, del tipo que fueran. En efecto, prácticamente todas las dietas son víctimas de la misma complicación: tanto si evitamos el gluten, las grasas transgénicas, las saturadas o los hidratos de carbono refinados del tipo que sea, como si solo disminuimos las calorías –comer menos y más sano–, un resultado final de este consejo será que muchas veces evitamos alimentos procesados que contienen azúcar y muchos otros ingredientes. Si salimos beneficiados de ello, no sabemos exactamente por qué es. Es demasiado complicado [1]. Las recomendaciones alimentarias que nos aconsejan comer alimentos integrales y evitar los procesados (las sustancias parecidas a alimentos) eliminan de la dieta prácticamente todos los azúcares refinados por definición; una dieta alimentaria que prohíba el azúcar por definición elimina prácticamente todos los alimentos procesados.
Los edulcorantes artificiales (edulcorantes sin calorías, como los llama el DAEU) como sustitutos del azúcar aun enturbian más las aguas. Gran parte de la preocupación acerca de estos edulcorantes fue provocada por las investigaciones de los años sesenta y setenta del pasado siglo financiadas en parte por la industria del azúcar, como ya hemos visto, que llevaron a la prohibición de los ciclamatos por la posibilidad de que fueran carcinógenos, además de sugerir que la sacarina podía causar cáncer (por lo menos en ratas, a dosis extraordinariamente altas).
Aunque esta preocupación se ha ido mitigando con el tiempo, ha sido reemplazada por la insinuación de que a lo mejor estos edulcorantes artificiales provocan síndrome metabólico y, por ende, obesidad y diabetes.
Tales conjeturas provienen principalmente de estudios epidemiológicos que muestran una asociación entre el uso de edulcorantes artificiales y obesidad y diabetes. Pero si esto significa que los edulcorantes artificiales causan obesidad y diabetes, una vez más es imposible saberlo.
Es probable que las personas con predisposición a engordarse y a contraer diabetes, sean las mismas personas que utilizan edulcorantes artificiales en lugar de azúcar.
Los últimos artículos científicos sobre los posibles riesgos que comportan los edulcorantes artificiales sugieren que las evidencias están muy lejos de ser concluyentes. Aunque no pueda descartarse la posibilidad de que el consumo de edulcorantes artificiales incremente la morbilidad y la mortalidad, no parece probable.
Como sugirieron Philip Handler, director de las Academias Nacionales de Ciencias en 1975, o el presidente Roosevelt en 1907, lo que queremos saber es si utilizar edulcorantes artificiales a lo largo de toda una vida –o incluso durante unos cuantos años o décadas– es mejor o peor que haber consumido azúcar, mucho o poco.
Me cuesta pensar que el azúcar sea la opción más sana. Pero las investigaciones no pueden decir nada que sea más definitivo ni sobre este tema ni sobre los efectos a largo plazo del consumo de azúcar. Las investigaciones realizadas en laboratorios han identificado mecanismos a través de los cuales los edulcorantes artificiales podrían desencadenar reacciones fisiológicas en el cuerpo parecidas a las que desencadena el azúcar.
Por ejemplo, en los intestinos y en el tracto digestivo, así como en la boca, tenemos receptores de lo dulce, por lo que las mismas moléculas que desencadenan esas reacciones y engañan al cerebro diciéndole que estamos consumiendo azúcar también pueden engañar al cuerpo.
No obstante, si es así, existen pocas evidencias de que ello derive en efectos deletéreos sobre la ingesta de alimentos, síndrome metabólico del tipo que se ha observado con el azúcar. Si el objetivo es eliminar el azúcar, los edulcorantes artificiales son una manera de hacerlo.
Si consumir edulcorantes artificiales durante años o décadas nos provoca sus propios efectos nocivos o evita que nos beneficiemos de una dieta sin nada de azúcar, es algo que las investigaciones no nos pueden decir hoy por hoy.
Si miramos hacia atrás, es indudable que la comunidad investigadora puede mejorar mucho su trabajo a la hora de comprobar todas estas cuestiones. Pero vamos a tener que esperar mucho antes de que las autoridades de salud pública financien estos estudios y nos den las respuestas definitivas que buscamos. ¿Qué podemos hacer hasta entonces?
Al final, y evidentemente, la cuestión de cuánto es demasiado es una decisión personal, en el mismo sentido que como adultos decidimos el nivel de alcohol, de cafeína o de cigarrillos que consumimos. Aquí he sostenido que existen pruebas suficientes para considerar que el azúcar es una sustancia tóxica y para tomar una decisión informada sobre la mejor manera de sopesar los probables riesgos y beneficios. Sin embargo, para saber cuáles son esos beneficios nos ayudará saber cómo es la vida sin azúcar. Los exfumadores (yo lo soy) le dirán que para ellos era imposible saber intelectual o emocionalmente cómo era la vida sin cigarrillos hasta que dejaron de fumar; eso, durante semanas, meses o hasta años, fue una batalla constante. Entonces, un día, llegó un momento en el que eran incapaces de imaginarse fumando un cigarrillo, incapaces de imaginarse que habían fumado alguna vez, por no decir que eran incapaces de pensar que fumar era algo deseable.
Es probable que con el azúcar la experiencia sea parecida, pero hasta que no intentemos vivir sin él, hasta que no intentemos prolongar el esfuerzo algo más que solo unos días o unas pocas semanas, no lo sabremos.
Notas:
1. La dieta que muchas autoridades de salud pública consideran que es la más sana es la que se conoce como DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension). Los autores del primer estudio sobre DASH la describieron así: «rica en frutas, verduras y alimentos lácticos bajos en grasa, con pocas grasas saturadas y totales». Uno de los principales objetivos de esta recomendación dietética es que se supone que esta dieta aporta una cantidad considerable de potasio, magnesio y calcio, los cuales, a su vez, harán disminuir la presión arterial. Pero también se prohíbe el azúcar, los dulces y los refrescos con azúcar que no sean zumos de fruta. Sus beneficios puede que provengan tanto de esta restricción como de cualquiera de las otras.